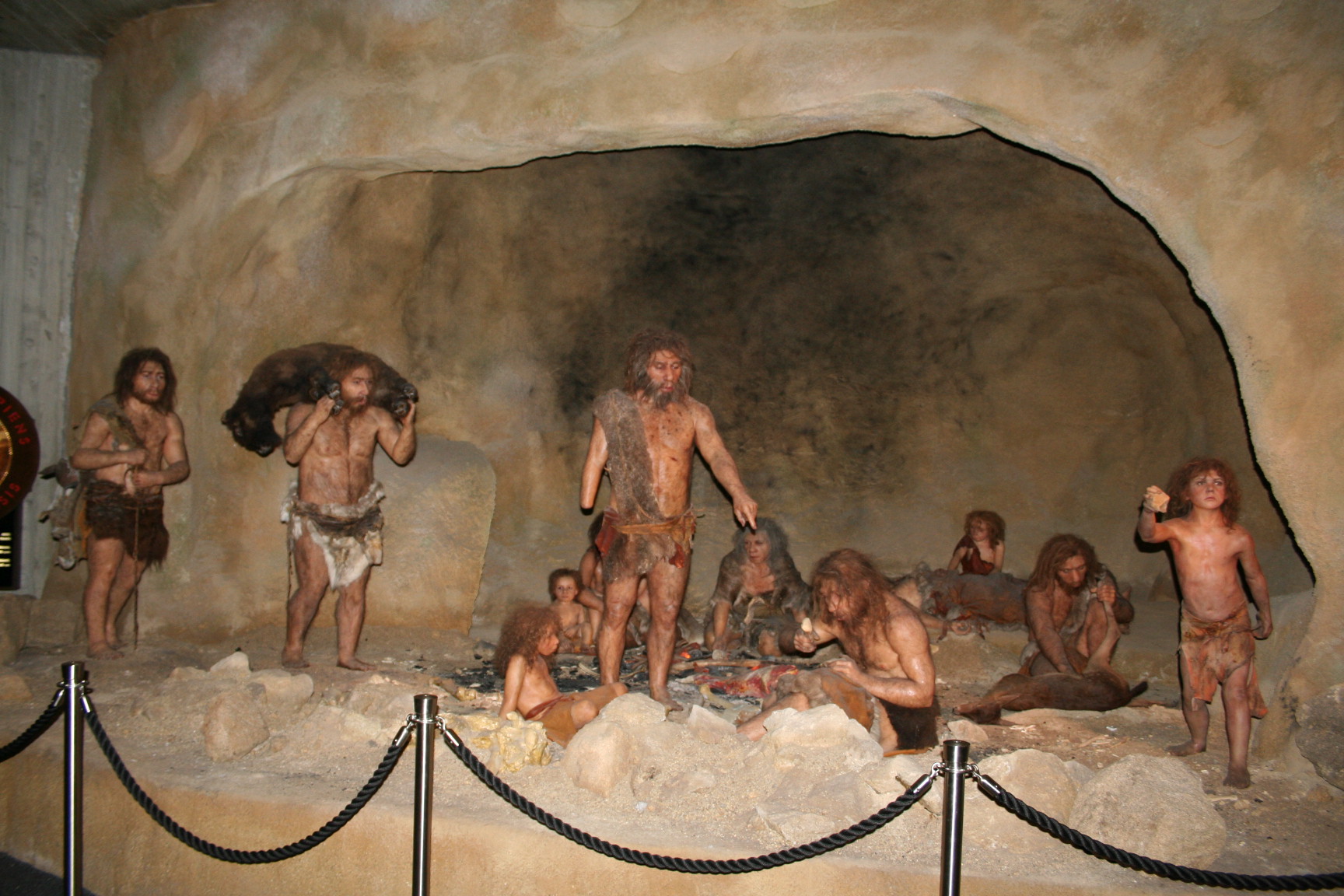Si Marie Kondo metiese la cabeza en mi armario… iba a alucinar. Pero no por el desorden, sino por la guarrería (los pelos en las sudaderas, las botas desgastadas, las manchas que no salen aquí tan bien como en casa de mi madre). Nada extremo, por supuesto: soy de esos que se dan por satisfechos al encontrar algún estudio científico que me deje llevar los mismos tejanos un par de días más; mi mujer lo acepta, pero no lo soporta. Por el contrario, ella es bastante desordenada, y yo no lo soporto, pero lo acepto. Ella no es de buscar artículos en los periódicos: es más de frasecicas. Tiene una muy chula: «Aun en el caos, hay orden», dice a todas horas, orgullosa, haciendo referencia a la Teoría del caos; pero me huelo que Marie Kondo no estaría muy de acuerdo.
Sin embargo, y aunque no soporto las pilas y pilas de ropa que se acumulan en los armarios del vestidor mientras estoy escribiendo esto, más miedo me da la moda de los organizadores profesionales: sobre todo, si pasa de moda a tendencia, como los coachs, y los asistentes, y los personal trainers ( ¡ojo!, quien crea que los necesita, que los contrate). Como siempre que me agarro los machos y me pongo a lanzar opiniones por aquí y por allá, puedo estar equivocado, pero se me han ocurrido tres razones que no he encontrado aún quien me las rebata (y me he envalentonado, claro).

La primera es la más tonta, y, a la vez, la que más pica si lo piensas: con esto del organizador profesional, vamos a sumar unas cuantas responsabilidades más a nuestro día a día, ¿no os parece? Ya no solo hay que tener el cuerpo perfecto, y el trabajo perfecto, y la pareja perfecta, ahora también hay que tener el fondo de armario o el trastero perfectos. Por favor, Decidme que por ahí fuera hay alguien más a quien se la suda colgar las camisetas o enrollarlas en un cajón: ¡tanto perfeccionismo genera angustia vital!
La segunda es la más importante, diría yo. No sé si alguien ha leído sobre eso de tirar todos los libros que tenemos a excepción de aquellos treinta (¿¡TREINTA?!) que nos hacen felices. Ya le han dicho (a Marie Kondo) por activa y por pasiva que los libros no solo tienen que hacernos felices, sino que despiertan muchas otras emociones (como cualquier tipo de arte), así que yo me voy a ir por otros derroteros, ¿de acuerdo?, porque no me gusta nada esa idea de proyectar la vida que quieres en algo tan estúpido como organizar tu armario. Por supuesto que cualquier gran gesta empieza con una pequeña acción —por casualidad, este fin de semana vi un discurso de un navy seal estadounidense sobre ese tema, titulado Change the World by Making Your Bed—, pero ¿qué es eso de hacer creer a la gente que los problemas de su vida diaria (el padre poco colaborador en casa, la viuda que debe sobrellevar su dolor… ¡¿tener demasiados libros?! ¿¡TIRAR LIBROS!?, ¡joder!) se van a solucionar cambiando el modo en el que ordenamos nuestras posesiones?
La tercera razón es la más obvia, porque incluso aparece mencionada así en el programa de Marie Kondo, pero ¿cuántas veces más que faltar espacio nos sobran cosas? Y lo más importante de todo esto, ¿eso de veras requiere una nueva especialización laboral? ¿Entender que vivimos en un mundo capitalista y en casas llenas de cosas que no necesitamos? En el derecho romano hay un aforismo que dice: Accesorium sequitur principale (Lo accesorio sigue la suerte de lo principal), es decir, si hay una sentencia de expropiación de una casa, en esa misma casa se expropiará lo accesorio que se entiende que compone lo principal: las ventanas, las baldosas, los grifos y las tuberías. Pero, ¿estamos seguros que con Marie Kondo no lo hemos entendido al revés? ¿El problema no será que no sabemos para qué queremos todo lo que hay dentro de ese armario y no tanto que necesitemos ordenarlo?
Quizá la cuestión no sea conservar la camiseta de los Guns N’Roses de tu primer concierto de rock, ni esos patines que no usas desde los quince (pero que a tu madre le costaron medio sueldo). No siempre es cuestión de orden y de espacio, Marie Kondo, a veces, cuando metes la cabeza en un armario ves lo que hay, y no lo que hubo; a veces, en cuestión de armarios, importa más el olor de tu perro en una vieja correa de nailon oculta en el cajón de los calcetines, la dedicatoria de tu abuelo en un libro que no te hace feliz, la ropa hecha un asco en el vestidor porque te estás tomando una cerveza fuera, con los tuyos.
¿No estaremos demasiado empeñados en buscar la perfección, Marie? Mi amigo Félix, que siempre cita a otro amigo que no sabe que cita a Voltaire, me ha dicho cien veces: «Lo mejor es enemigo de lo bueno.» Y es que, a lo mejor, no necesitamos casas perfectas, ni trabajos perfectos, ni cuerpos perfectos, sino encontrar el modo de ser gente feliz.
Enlaces relacionados:
- «Marie Kondo no ha inventado nada», en ABC
- Why Everyone Is So Obsessed With Marie Kondo, en RollingStone